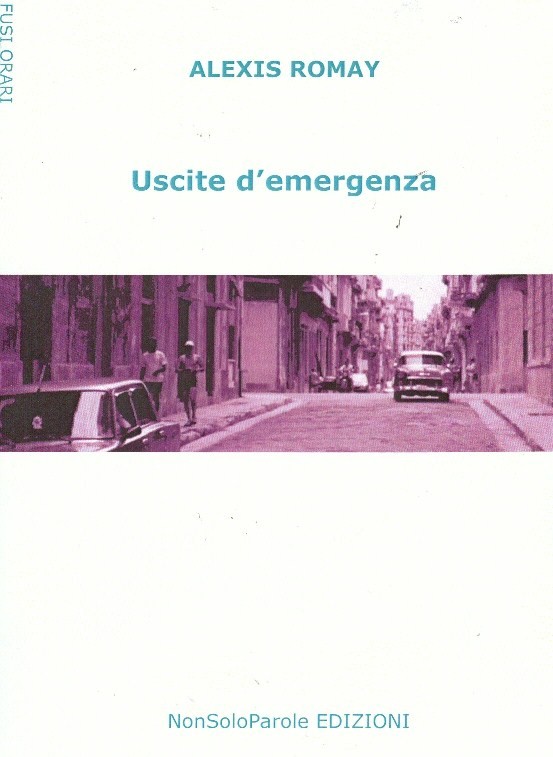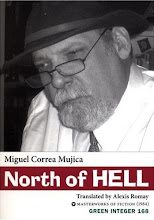Mi querida Niurkita Palomino ha organizado una cacerolada en Miami en apoyo a la que tendrá lugar en Cuba el próximo 1 de mayo. Palomino es de la estirpe de quienes secundan sus palabras con actos: valga recordar que contribuyó enormemente a la demostración del 1 de marzo en Nueva York, a cuya ciudad viajó desde Miami, con el artista gráfico Ley Martínez —su pareja y co-autor del blog Cero Circunloquios—.
Mi querida Niurkita Palomino ha organizado una cacerolada en Miami en apoyo a la que tendrá lugar en Cuba el próximo 1 de mayo. Palomino es de la estirpe de quienes secundan sus palabras con actos: valga recordar que contribuyó enormemente a la demostración del 1 de marzo en Nueva York, a cuya ciudad viajó desde Miami, con el artista gráfico Ley Martínez —su pareja y co-autor del blog Cero Circunloquios—.
Creo en gestos en pro de de la democracia en Cuba, provengan de dentro o fuera de la isla. Y creo, también, en la gente buena y las buenas intenciones. De tal suerte, transcribo la declaración para esta cacerolada y —esta vez en la distancia— apoyo a los organizadores con gran entusiasmo.
***
La Revolución Cubana acaba de cumplir medio siglo en el poder. Fue un movimiento que tuvo en sus inicios el respaldo mayoritario de la población, pues significaba entonces el fin de una tiranía y la promesa de recuperar la República, con su constitución, sus leyes y su sistema democrático.
Pocos sospecharon entonces que aquel Enero de 1959 se iniciaba la destrucción de la República; la suspensión definitiva de la Constitución del 40, de las elecciones libres, de las libertades básicas; los fusilamientos tras juicios sumarios y la violencia de las turbas en mítines de repudio; la ilegalización de todas las asociaciones políticas, económicas, educativas, sociales y culturales independientes del estado y del partido único; la represión de las iglesias y sus adherentes, el control absoluto de la economía desde el poder central como el más efectivo instrumento de sometimiento de la población; la eliminación de la prensa independiente; la división de las familias; el exilio y el presidio político más numeroso de nuestra historia; la implantación de un sistema totalitario que permitiría al nuevo caudillo imponer su voluntad en el país por los próximos 50 años.
Sin embargo, a pesar de la represión más cruda y cruel contra todo un pueblo, y después de haber usado al mismo pueblo para reprimir; y habernos hecho desconfiar y temer el uno del otro, se han levantado hoy más que nunca voces en Cuba que se niegan a ser oprimidas y reclaman junto con todos los hombres libres de la historia los derechos inalienables dados por el creador a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. A estos hombres y mujeres que se encuentran en el primer frente de batalla queremos apoyar, hacernos eco, y brindar verdadera solidaridad patriótica. Porque sólo unidos en el propósito de derrocar la tiranía que nos oprime tenemos certeza de la victoria.
Una vez más, repetimos que la solución para la libertad de Cuba está dentro de Cuba. Porque aquellos que hoy se consideran débiles, fuertes se levantaran. Y aquellos que se consideran impotentes de espíritu, poderosos se harán. Y aquellos que son vistos como temerosos y cobardes, valientes serán. Y aquellos que son serviles, recuperarán su dignidad. Y todos juntos los de adentro y los de afuera, exigiremos la libertad hasta que la obtengamos. Porque creemos como Maceo que “mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos”. Y con Martí decimos: “vale más el hombre que clama que el que implora. Los derechos no se piden, se toman, se arrebatan, no se mendigan”.
Por lo tanto, este viernes, 1 de Mayo a las 8:30pm, haremos algo que no demandará mucho de nosotros, pero si medirá nuestra solidaridad en lo poco: nos uniremos al toque de sartén que harán Yoani Sánchez y otros hermanos dentro de Cuba para cívicamente expresar nuestro apoyo a su exigencia de ejercer el derecho de entrar y salir libremente de nuestra patria como cualquier otro ciudadano libre del mundo. Para muchos esto parecerá tenue, pero para aquellos con la valentía dentro de Cuba de sonar un sartén en protesta, será una demostración de la ebullición y el coraje de un pueblo que se niega a seguir viviendo encadenado. ¡Apoyémosles!
Ven, arrímate con nosotros y apoya a los que desde dentro de Cuba exigen sus derechos. Estaremos en el Parque de la Cubanía, en Flagler y la 17 Avenida. ¡Nos vemos!
 Mi querida Niurkita Palomino ha organizado una cacerolada en Miami en apoyo a la que tendrá lugar en Cuba el próximo 1 de mayo. Palomino es de la estirpe de quienes secundan sus palabras con actos: valga recordar que contribuyó enormemente a la demostración del 1 de marzo en Nueva York, a cuya ciudad viajó desde Miami, con el artista gráfico Ley Martínez —su pareja y co-autor del blog Cero Circunloquios—.
Mi querida Niurkita Palomino ha organizado una cacerolada en Miami en apoyo a la que tendrá lugar en Cuba el próximo 1 de mayo. Palomino es de la estirpe de quienes secundan sus palabras con actos: valga recordar que contribuyó enormemente a la demostración del 1 de marzo en Nueva York, a cuya ciudad viajó desde Miami, con el artista gráfico Ley Martínez —su pareja y co-autor del blog Cero Circunloquios—.






.jpg)









.jpg)
.bmp)