Passover es mi festejo judío preferido, pues celebra el éxodo de los israelitas, quienes —según designio divino— pasaron de ser esclavos del faraón egipcio a seguir los pasos de Moisés en busca de la tierra prometida.
Yo —que hui hace ya casi una década de mi despótico Egipto—, cada Passover levanto mi copa y hago el brindis por la libertad que suele anteceder a la cena en familia. (Dicho sea de paso, el brindis incluye un comentario que sospecho también nos llega de la tradición judía: «Hasta que todos no seamos libres, no disfrutaremos libertad plena»).
Este año —entre viajes y proyectos de trabajo— no probaremos las hierbas amargas, ni mencionaremos las diez plagas mientras untamos el dedo en vino y lo llevamos al borde del plato, ni preguntaremos por qué es especial esa noche —que por lo general pasamos en familia—, pues cenaremos con amigos a un océano de distancia. Sin embargo, para festejar con ganas, el escritor David Unger me anuncia que mi traducción de su cuento “Passover Eve” aparecerá en Ni chicha ni limonada, su próximo libro de cuentos que será publicado en breve por la editorial guatemalteca F y G Editores.
Extiendo mi gratitud a F y G Editores y David Unger por dar el visto bueno para publicar “La víspera de Passover” en Belascoaín y Neptuno; a este último —traductor entre traductores— le agradezco, por sobre todas las cosas, la invitación a traducir su texto.
***
La víspera de Passover
David Unger
Los cacahuetes, los trocitos de coco, el alioli, las pasas y el pozuelito con la salsa de mango esperan en la sala para acompañar al arroz hervido y el cordero con curry. Mi madre todavía está en la cocina. Desde su dormitorio me llega el sonido de las ráfagas que dispara Súper Mario en el Nintendo mezcladas con la risa alegre de mi sobrino Luis.
Suena el teléfono.
Pongo en la mesa mi Chivas a la roca y tomo el auricular. «Feliz Pascua», dice una voz al otro lado de la línea.
—Tiene el número equivocado —respondo con indiferencia, a punto de colgar.
—¡Espera! Es un mal chiste, lo sé. Soy yo, tío Abie.
La voz, antaño familiar, me saca una sonrisa:
—Debí suponerlo.
—Después de todos estos años de vivir con Sarita, he seguido su camino. Ahora llevo un crucifijo dorado y la acompaño a misa los domingos. Creo en el triste judío en la cruz. Fue terriblemente malinterpretado.
—No era mala gente. Desconfío más de quienes vinieron después.
—Sí, no deberías culparlo a Él por lo que han hecho sus seguidores.
Mi hermano Henry levanta la vista de la página de deportes, tratando de averiguar con quién estoy hablando. Tapo el auricular con la palma de mi mano.
—¿A quién se le ocurre llamar deseándonos una “Feliz Pascua” en Erev Passover?
—A tío Abie.
—Touché.
Henry toma la botella de cerveza que tiene entre las piernas y se da un largo buche de St. Pauli’s Girl. Hace una mueca cuando la cerveza fría le llega a la garganta; luego traga un poco de aire para aliviar el efecto. «Ahora sí se puso la cosa buena», dice, sonríe y deja escapar un eructo.
—Oigo. Oigo —sigue la voz en el teléfono—. ¿Con quién de ustedes dos estoy hablando? Henry siempre tuvo la voz grave y profunda, como un pedo.
—Soy yo, Danny, tío —digo sonriendo.
—Ah, sí, mi querido Danielito. ¿Cómo esperas que te reconozca? ¡Tú no me has hablado en, al menos, veinte años!
—Yo más bien diría treinta.
Lo escucho toser alejándose del auricular. «¿Qué son otros diez años? El tiempo que le toma a una mosca en volar desde una plasta de mierda hasta tu plato».
—El mismo tío Abie de siempre —digo congraciándome con él. Sólo a él se le ocurriría algo así. Erev Passover. Pascua. Obviamente, el hecho de que vaya a la iglesia no ha afectado su manera de hablar ni ha mitigado su humor.
—No el mismo, Danny. El cuerpo me está fallando. Mis rodillas de tan hinchadas parecen tomates. Mi corazón, mi pobre corazón…
—Mi madre me dijo que has estado enfermo.
—Enfermo no es la palabra, sobrino. El doctor dice que estoy acabado. Bueno, casi. La mitad de mi corazón está muerta. Atrofiada. Y tengo enfisema. Los años de fumar me han destruido los pulmones. Están llenos de goteras. Y lo peor de todo: tengo el rabo flácido.
—Las chicas deben de estar de luto, ¿no?
Abie no contesta. Su silencio siempre fue el preludio de unas falsas tenazas emocionales. Casi puedo escucharlo sollozando. «¿Las chicas? ¿Eso es lo que tú piensas que es mi vida? ¿Chicas? Si yo ya estoy listo para el sepulturero».
—Tío, estaba bromeando —recuerdo un incidente en Guatemala. Quizá han pasado cuarenta años. Tío Abie quería llevarnos a mí y a Henry, que todavía no éramos adolescentes, a un prostíbulo cerca de la línea del tren. La sola idea hizo que nos temblaran las rodillas. Pudimos salvar nuestra virginidad al inventar que le habíamos prometido a la abuela que la llevaríamos a jugar a las cartas en casa de su cuñada. Más que preservar la virginidad, lo que hicimos fue evitar las ladillas, la gonorrea o lo que sea que coge la gente que, por cincuenta centavos el palo, se acuesta con putas en los arrabales pegados a los raíles del tren en Ciudad de Guatemala.
—Ya no pienso más en esas cosas, Daniel. Soy una sombra de lo que fui. Y, al margen de eso, tú me debes respeto. No debes olvidar que yo soy tu tío. A ti y a tu hermano siempre les ha costado trabajo respetarme. Y nunca han apreciado mi lado espiritual.
Soy un hombre hecho y derecho, ya en mis cincuenta. Me casé, tuve dos hijas, las crié, me divorcié y es probable que me case de nuevo. Mis decisiones no siempre han sido correctas, pero he aceptado responsabilidad por lo que he hecho: los garfios, las traiciones. Mi filosofía es simple. Desperdiciamos la vida, pero lo mejor es admitir las cosas: el crimen supremo es desviar la bala que te toca para que le vaya a joder la existencia a un pobre infeliz.
El tiempo se ha ido volando. Hubo un tiempo en que fui hijo y sobrino, pero ahora soy padre y tío. Trato a mis mayores con deferencia, pero sospecho que a tío Abie lo hemos respetado más de lo que merece. Los años me han ganado el derecho de expresar mis ideas, de pensar que mi tío Abie ha encontrado a Jesús porque se acerca el fin y se ha hecho espiritual para aprovecharse y robar mientras pasan el sombrero. Están lejos los días en que nos hacía a mí y a Henry sacarnos el pípis frente a sus amigos para ver si nuestros penes habían crecido un milímetro. Están lejos los días en que nos decía que nos pusiéramos mierda de gallina sobre el labio para que nos saliera el bigote. Están lejos los días en que el miedo nos amordazaba.
Henry es diferente; perdona con más facilidad. Para él, los recuerdos se han convertido en cuentos que pueden ser reciclados y recontados —la pólvora que enciende la mecha que da paso a la carcajada en una fiesta aburrida—. Yo disecciono los recuerdos, les hago la autopsia, trato de entender qué significados puedo sacar de ellos.
Apuro un trago de güisqui. «Recuerdo cuando nos dejabas después de la cena del Shabbat y te ibas al Puerto Barrios», me escucho decir y culpo al Chivas por mi soltura de lengua.
¿Es posible escuchar el silencio? El silencio de tío Abie está a tres mil kilómetros de distancia. A pesar de eso, puedo escucharlo. Y su corazón maltrecho debe estar hundiéndose más rápido que el peso mexicano durante la devaluación de 1983. ¿De veras piensa que sus escapadas con las putas pasaban desapercibidas?
Le echo un vistazo a Henry. Está leyendo tarjetas de béisbol que reflejan las estadísticas de la temporada de entrenamiento, a la par que disfruta el intercambio, mi porción del diálogo. No comparte mi desprecio y preferiría cambiarlo por fichas de póker en Reno o Las Vegas. Para él, la vida es una farsa. Disfruta realmente revivir recuerdos cruciales, uno a la vez, saboreando las mejores partes, como si fuesen mujeres opulentas.
Tapo el auricular: «¿Quieres hablar con él?».
—¿Qué? ¿Para que intente pedirme varios cientos de dólares? ¡Ni hablar! Dile que me fui a jugar a los bolos o que me lleve a los niños a la misa de medianoche —Henry es un judío no practicante, se casó con una católica, pero la religión no le importa. Lo mismo celebra Hannukah que Navidad, Pascua que Passover.
Abie ha seguido hablando.
—Tío, no escuché lo que dijiste.
—Dije que no puedes limpiarte el culo con toda una vida de memorias, Danielito. Un día te vas a encontrar el armario lleno de recuerdos. Espero que te permitan dormir.
Tío Abie tiene excelentes habilidades verbales. Gracias a su pico de oro, siempre ha sido capaz de sacarse de lugares a los que no pertenecía: una bronca de borrachos; una mesa de póker en la que debía miles de dólares; o cuando lo agarraron con las manos en la masa, en la cama con la esposa de su mejor amigo. Nunca he conocido a una persona que controle o intente controlar estas situaciones con tanta inteligencia. En los últimos treinta años ha vendido alfombras, relojes, mercancía falsa desde Guatemala hasta México DF, pasando por Chihuahua y Los Ángeles, todo esto después de pasar varias semanas en una cárcel hondureña. Se habría pasado el resto de su vida en Tegucigalpa de no haber sido porque sus hermanos lo sacaron de apuros. En lugar de mostrarse agradecido, los acusó de orquestar su encarcelamiento. Y ahora vive de la asistencia social y el seguro médico en California, o eso dice mi madre. Sólo puedo imaginarme los papeles que tiene que haber comprado para convertirse en un legítimo ciudadano estadounidense, hijo de un plomero en Tulsa o Norman, Oklahoma.
—Lo siento, tío. Me gustaría que hubiera algo que pudiera hacer por ti —una vez más, lamentándome por sus payasadas, cuando debería estar furioso.
—No le hagas caso, Danny. Terminamos cocinándonos en nuestro propio jugo. A nadie le importa que haya tenido que inventar una nueva forma de caminar para que no se me gasten los zapatos o que no cruce las piernas por temor a que se me gasten los pantalones. Cada semana hago una cola de tres horas para obtener una bolsa de arroz y un trozo de queso que me da la asistencia social. Pero al menos mi muñeco todavía puede orinar dentro del inodoro si me paro a un metro de distancia.
Mi madre sale de la cocina. «La cena está lista,» dice. A sus espaldas, escucho el arroz hirviendo en el agua, con la tapa dando golpecitos en la olla de presión. «¿Con quién hablas?», me pregunta suavemente.
—Espera un momento —le digo a mi tío y tapo el auricular.
—Es tu hermano, mamá.
Su cara extenuada se ilumina como si fuera una chiquilla: «¿David?».
—Ya quisiera yo.
—Es Abie, ¿verdad?
—Anjá.
La tristeza le cubre el rostro. «Ahora no puedo hablar con él. Puedes decirle eso de la manera más agradable posible». Ella es la única entre sus hermanos que aún se mantiene en contacto con Abie. «Sé bueno con él, Danny. Está tan solo».
Tiene razón. El debate de a quién culpar se termina cuando llegas a los ochenta. ¿Por qué guardar rencores? Siente lástima por los antiguos guardias nazis que están en sus ochenta; a Klaus Barbie le encantaban los perros y los niños y, además, su corazón estaba en las últimas. En la historia del Éxodo, tío Abie se describiría como Aaron, con una vara que se convirtió en serpiente y a quien su don de la palabra le posibilitó hablar en nombre de Moisés. Él siempre sería el hermano leal, el segundo fiel que nada tuvo que ver con el becerro de oro. En su punto de vista, él siempre es la víctima, aún cuando te prepara para el asador. Injustamente acusado de asesinato, aún cuando lo agarran saboreando felizmente tus deliciosas costillas.
—¿Dónde está tu madre?
—Salió de compras, tío Abie.
—Ya veo —sé que está cansado de hablar conmigo—. ¿Y tu hermano Henry?
Sigo con las mentiras: «Está abajo, en las canchas de tenis, jugando con sus hijos».
—Tenis —repite. La palabra debe recordarle el capítulo más glorioso de su vida. Cuando tenía poco más de veinte años, tío Abie tenía la constitución de un campeón de tenis. Estaba en el equipo nacional de Guatemala que compitió en Panamá en los Panamericanos de 1948.
—Tenías un revés endemoniado, tío.
—Eso es cierto. ¿Lo recuerdas, Danny?
Sonrío. «¡Si lo recuerdo! Una vez me dijiste que habías derrotado a Pancho Gonzáles en La Habana».
Tío Abie se ríe en el teléfono. «Eso es un cuento de camino. Margeaux y yo estábamos pasando la luna de miel en el Nacional. Gonzáles y yo, en realidad, sólo nos voleamos durante veinte minutos pues a su pareja le había dado un calambre». Hace una pausa. «Qué tiempos aquellos. Había alcohol y mujeres por todas partes. Yo estaba en el mejor de mis momentos», alardea.
—¿Con las mujeres o con el tenis? —las palabras se me escapan de la boca.
Este silencio es diferente; a la jocosidad de tío le ha caído un balde de agua, se le reventó el globo. «Danny, estás hablando de mi primera esposa, la madre de mis dos hijos. Ella siempre será tu tía. Si la vieras ahora con osteoporosis, caminando encogida, con la nariz hacia el suelo, entonces no hablarías así».
Claro que tiene razón. Pero lo detesto porque insiste en lavarse las manos con sus responsabilidades. Abandonó a sus dos hijos en México; así es como ellos lo ven. En un final, no puedo desplazar la imagen de tío Abie en sus cuarenta. Se mantiene intacta, como si no fuera otra cosa que café congelado.
—Danny, ¿tú miras el Weather Channel? —me pregunta.
—A veces, para echarle un vistazo al pronóstico del tiempo para la semana. ¿Por qué?
—Tienen un programa en el que puedes ver el efecto de los huracanes —dice y se anima un poco—. El viento es una cosa tremenda. Se lo lleva todo: techos, carros, edificios enteros. Este canal también muestra programas sobre tornados, tifones y maremotos. No hay escape, ni para las hormigas. Y nosotros somos menos que hormigas. Lo único que podemos hacer es morirnos.
—Tienes suerte de tener a Jesús.
—Todos nos queremos salvar.
—Lo siento, tío —digo distraídamente, con el corazón en pedazos pues mis dos hijas están celebrando la cena de Passover con su madre.
—Yo también… Danny, tú eras un chico tan dulce. ¿Qué te hizo tan amargo?
¿Qué me hizo tan amargo? Una parte de mí siente una lástima genuina por él; la otra, quiere armar un alboroto. Con tío Abie, nunca sabes qué hacer.
En realidad, no estoy amargado, pero es Erev Passover, no Yom Kippur —el Día de Expiación— y estamos a punto de sentarnos a cenar. Vamos a recrear la historia del Éxodo, que es, después de todo, una parábola de escape y liberación. De cómo nuestros ancestros huyeron de un tirano, vagaron por el desierto durante 40 años después de haber sido liberados de su esclavitud, rezaron ante la imagen de un becerro de oro, recibieron los diez mandamientos en el Monte Sinaí, y aprendieron a comportarse como un pueblo bajo un Dios. El más pequeño de los niños hará las cuatro preguntas y uno de los adultos esconderá el Afikomen.
El Éxodo es una gran historia de estrategia, sufrimiento, magia, destrucción, rebelión y salvación temporal. En ninguna parte habla de remordimiento o de perdón. Después han venido muchas más historias de los judíos y el final, como sabemos, aun está por escribirse.
Me gustaría poder decirle esto a tío Abie.
Quizá otra cosa que no sea el salvador le ayudará a aceptar la muerte.
Pero ya está despidiéndose de mí, aliviado, y con toda seguridad de sus ojos se le escapan unas lágrimas.
martes, abril 07, 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



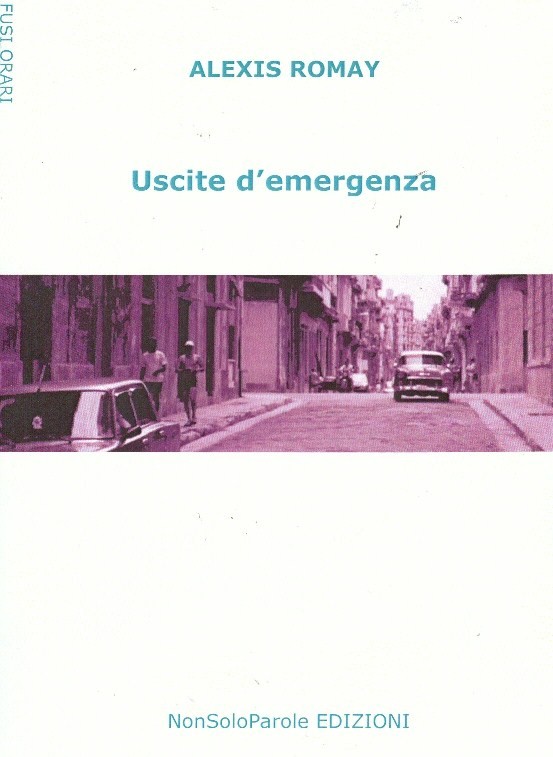
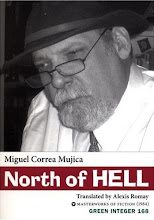



3 comentarios:
¡Es un cuento magnífico! Creo que en cada familia hay un tío Abe. Y la frase "Henry siempre tuvo la voz grave y profunda, como un pedo" me encantó, por cierto.
No sabía que «Hasta que todos no seamos libres, no disfrutaremos libertad plena» era parte del ritual de Passover. Oye, que tenemos más en común con lo judíos de lo que pensamos, ¿verdad? ¡Felicidades a ti y a David Unger! Voy a buscar algo más de él.
«Hasta que todos no seamos libres, no disfrutaremos libertad plena», hermosa frase que deberia convertirse en "una tarea de choque" para la diaspora cubana. Si, yo también le encuentro muchas similitudes con la del pueblo judio.
Gracias, Alexis, por compartir con nosotros la buena nueva sobre el premio otorgado a la novela de Teresa Dovalpage.
Saludos desde Montréal.
Lindo cuento.
F.C.
Publicar un comentario