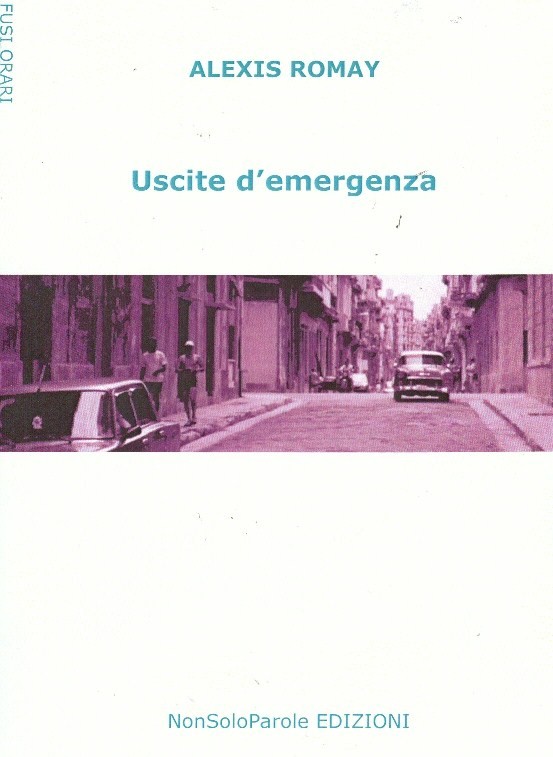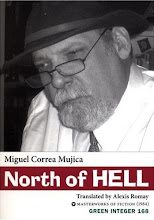En el principio era el verbo —en La Habana de finales de los noventa— y entonces el mamotreto llevaba por título El jardín de la inocencia, guiño que respondía a la peor de las intenciones, ya que éste era un texto que era de todo menos inocente, plagado como estaba de infamias —literales, literarias y de cualquier índole—, y en donde primaba el verso libre y las referencias directas a lugares (comunes) de la capital y el resto de la isla.
Poco después de concluir el borrador inicial hice mutis por el foro habanero. De ahí que del mutismo pasara a la primera mutación del manuscrito, que ocurriría ya en suelo neoyorquino, cuando sustituí una docena de poemas por sendos sonetos y eliminé el texto que nombraba al todo, razón por la que su título pasó a ser Ciudad de invertebrados, partiendo del poema que le otorgaba cierta unicidad al mejunje.
Entre 1999 y 2002, algunos fragmentos de esa Ciudad de invertebrados fueron recogidos en antologías que ni yo recuerdo y el poemario tuvo un primer editor en potencia: un personaje radicado en Nueva York, anglosajón y monolingüe, que estaba empecinado en sacar una edición en la que ambas lenguas aparecerían a contracara. Las traducciones las trabajé con espátula fina, mi esposa y una traductora oriunda de la Gran Manzana, con quien la colaboración merecía haber ido mucho mejor de lo que en realidad fue. A finales del 2001, el editor me comunicó que ya tenía las galeradas listas y, sin preámbulos ni advertencias, me pidió que cofinanciara el libro. En el acto le di las gracias. Y le retiré el manuscrito.
Dos años y otros tantos borradores después —en los que seguí eliminando versos libres y favoreciendo el soneto—, contacté a par de editoriales españolas. Ambas quisieron publicar el libro. Y ambas me pidieron sendas contribuciones pecuniarias. Uno de los editores llegó a decirme que el estigma estaba en mi mente; que no olvidara que Eliot se había autofinanciado sus publicaciones. Y yo, que en días de lluvia me caracterizo por mi buen humor y mi mala leche, le di las gracias y con aire de bolero le respondí que prefería que el libro se quedara inédito antes que tener que pagar un centavo por su publicación. Y el manojo de papeles regresó a la gaveta a dormir el dulce sueño de los (in)justos.
En abril de 2004, envié el manuscrito a
Pureplay Press y al par de meses recibí respuesta del editor —que devendría amigo y colega, en ese orden—: a recomendación de su lector de poesía —que luego, para mi sorpresa y fortuna, me enteraría de que había sido el irrepetible Néstor Díaz de Villegas—, Pureplay Press publicaría mi
Ciudad de invertebrados. El libro entraba en cola y saldría de ella y a la luz a finales de 2005 o principios de 2006. Aleluya. Finalmente aparecía un editor que correría con todos los gastos de publicación y se ocuparía como Dios manda de ese incómodo etcétera que obstaculiza al mundo editorial. Ay, pero no todo lo que tiene buenas intenciones está destinado a dar frutos. Y a mediados de 2006, el editor y yo, de mutuo acuerdo y por contratiempos que no vienen a colación, decidimos que no era oportuno que mi libro apareciera bajo su sello.
Ya para ese entonces, tres cuartas partes del animal estaban compuestas de sonetos y el resto incluía desde haikús, hasta epigramas, pasando por alguna que otra descarga (no hay otro nombre) desgranada en prosa poética. Fue entonces que me encomendé a Petrarca y opté por entregarle mi libro en su totalidad al endecasílabo. Le quité las referencias directas a la capital y el resto de los lugares (comunes) de la isla y reinventé el manuscrito que en algún momento se jactaba de su falsa inocencia como un ciclo de sonetos. En este borrador (del cual ya he adelantado subrepticiamente
algún que otro texto en
Belascoaín y Neptuno), el monstruo asumió su verdadero título,
Los culpables, cerrando de ese modo el círculo que había comenzado con pretendida (y, mal que me pese, real) inocencia.
Dos editoriales, dos, recibieron este manuscrito. Dos editoriales, dos, quisieron publicarlo, pero al final me decanté por
Linkgua, entre cuyas ventajas añadidas figura el hecho de estar radicada en Barcelona y tener un editor que ha devenido amigo y lee este blog y le tiene no poca fe al libro.
Dada la bienvenida formal, estimo que el momento es propicio para cambiar de tema. El resto lo dirán los lectores a quienes, como botón de muestra, dejo un soneto escogido al azar (que, por demás y como todos saben, no existe):
Ajeno, febril, fugaz, incongruente,
el tiempo le sucede en su mesura.
Recuerda algún pincel, la partitura
y la inquieta impresión del sol naciente,
el vicio de la edad y la ironía
de las fronteras y de los encierros,
de las falacias y de los destierros
de cada eternidad y cada día.
Amó a su prójimo entre cartas mudas.
Aprendió a respirar en tierra extraña
y el aire, limpio y grave, fue el dilema.
Sus fobias confabulan con sus dudas.
Su pluma tiene forma de guadaña.
Quemó las naves en aquel poema.
 Los culpables, de Alexis Romay, es una eficaz transcripción de aquellos susurros que no suelen distinguir los escribas: el ruedo como proceso o montaje, la escena santificada por el Poder. Un anotador oculto, reconocible apenas por la insistencia en escudriñar el attrezzo: así va recopilando el verdadero cronista sus impresiones. El Poder necesita investidura creíble, y la busca concibiendo su propio Teatro. La poesía que se contrapone al script autorizado no es un recurso usual, pues su naturaleza le hace rutilar con voz única, a distancia de las candilejas, dúctil y ambivalente. Pero Romay se encarga de matizar sus atributos, usando una rara mezcla de ironía y dolor, esa voz que describe las verdaderas mutilaciones cuando se participa en rituales de tal especie.
Los culpables, de Alexis Romay, es una eficaz transcripción de aquellos susurros que no suelen distinguir los escribas: el ruedo como proceso o montaje, la escena santificada por el Poder. Un anotador oculto, reconocible apenas por la insistencia en escudriñar el attrezzo: así va recopilando el verdadero cronista sus impresiones. El Poder necesita investidura creíble, y la busca concibiendo su propio Teatro. La poesía que se contrapone al script autorizado no es un recurso usual, pues su naturaleza le hace rutilar con voz única, a distancia de las candilejas, dúctil y ambivalente. Pero Romay se encarga de matizar sus atributos, usando una rara mezcla de ironía y dolor, esa voz que describe las verdaderas mutilaciones cuando se participa en rituales de tal especie.