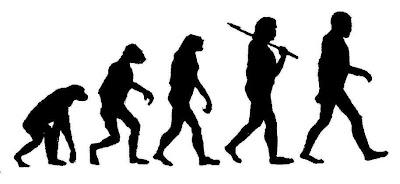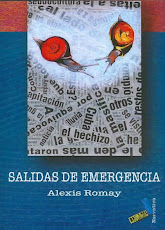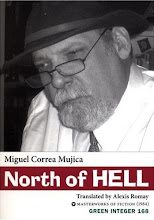Como mencionaba anteriormente, el próximo número de la revista Caleta —que en menos de una semana verá la luz de estanquillos y librerías en Cádiz y el resto de la península— ha sido dedicado a los últimos 50 años de literatura cubana.
Como mencionaba anteriormente, el próximo número de la revista Caleta —que en menos de una semana verá la luz de estanquillos y librerías en Cádiz y el resto de la península— ha sido dedicado a los últimos 50 años de literatura cubana. Dicho número incluye un excelente cuento de César Reynel Aguilera, que me doy el gusto de reproducir en mi blog. Agradezco muy encarecidamente al autor y al editor el visto bueno para su publicación en Belascoaín y Neptuno.
***
Doña Margarita
—¡Ay, señor, si no fuera pecado yo quisiera morir! ¿Lo puedo llamar, señor? Estoy llena de achaques, y desde que mi esposo murió me siento cumplida en este mundo. La memoria me falla, antes me servía muy bien, ahora tengo que releer para recordar y, mire usted los espejuelos que tengo, son un desastre. Los hijos y los nietos me quieren; pero a su forma, claro está. A veces me parece que soy un estorbo. ¿Me parece? Estoy segura, fíjese que ahora están para una casa en la playa, y ni me invitaron. Pero discúlpeme, por favor, ¿Qué le trae por aquí? ¿Le gustó el café?
Jonathan Brimley se acomoda en el sillón de mimbre y sonríe. Le habría gustado quitarse las sandalias, sentarse como un Buda, sacar la pipa y montarla con lentitud. Un encanto de viejita para confesarse. Para decirle, señora, mi nombre real es bien distinto de ese que usted leerá en la identificación que pienso darle. Los pocos amigos que tengo me dicen El Gordo, y soy el oficial de caso de más alta graduación en la inteligencia de este país. Nunca he vestido un uniforme de tropas regulares, jamás he sido condecorado ni ascendido, no existo en términos oficiales. Manejé en mis buenos tiempos una red operativa y de información que cubría media centena de países. Hoy mis agentes duermen a la espera de la muerte o del beso resucitador, que casi siempre es lo mismo. En plan piyama estaba yo también. Pasaba mis días viendo el Béisbol de las mayores, leyendo a Julio César, a Suetonio y a Gibbon. Así habría seguido, a no ser por la desaparición de un ex alumno suyo. Resulta que el vejigo ha armado una cagazón tal que las altas esferas se han visto obligadas a reactivarme. El verracutín se llevó consigo un alto secreto, mi función es encontrarlo y donde quiera que esté, hacerle llegar una declaración de principios. Así le habría gustado hablar, pero prefirió hacerlo con otra verdad.
—Profesora, yo trabajo en el departamento de cuadros de la CTC. Aquí tiene usted mi identificación. El asunto que me trae por acá es muy simple. Un ex alumno suyo ha sido propuesto para la medalla de Héroe Nacional del Trabajo. El proceso de adjudicación de este alto reconocimiento incluye una revisión exhaustiva de la vida estudiantil y laboral del candidato...
—¡Pero bueno! ¿De quién se trata?
—Carlos Brosky.
—Carlos Manuel Brosky Varela.
—Efectivamente.
—Lo recuerdo muy bien. ¿Cómo no lo voy a recordar? Ese fue un curso maravilloso. Fue el año que nos mudamos del antiguo Colegio Roston para el edificio que está en la Calle Primera entre 32 y 34. Las aulas son muy buenas, la iluminación perfecta y el olor del mar. ¡Ay, ese olor de mar que acariciaba! Imagínese usted, leer a Neruda con sal en las ventanas. La disciplina era militar, pero no existía ese control ideológico que tenemos hoy. Las clases de literatura eran mucho más abiertas. Dentro del aula yo era reina y señora. El primer día de clases era muy interesante. Nunca quise saber de mis alumnos más de lo que ellos quisieran decirme. Eso de leer Expedientes Acumulativos para saber quién era quién no me parecía bueno. En el primer encuentro me presentaba con mi nombre, el de mi esposo y los de mis hijos. Les decía el nombre y la ocupación de mis padres, los estudios que había cursados y mis trabajos anteriores. Acto seguido les pedía que se levantaran, de uno en uno, y se presentaran más o menos de la misma forma. Como ellos quisieran. Le digo esto porque recuerdo dos detalles interesantes en la presentación de ese curso. El primero fue un alumno que se paró y me dijo que su nombre era Bictor con be, sus padres eran dos guajiros de Manicaragua que, entre otras cosas, no sabían escribir bien y lo habían inscrito con un nombre que, a fuerza de repetirlo, ya le gustaba. Desde ese año, todos los días de las madres me ha enviado una tarjeta firmada Bictor Combé. ¿Gracioso, verdad? El otro incidente lo protagonizó Carlos Brosky. Cuando llegó su turno se levantó y con una voz muy neutral me dijo: “Mi nombre es Carlos Manuel Brosky Varela, soy hijo de Ella Varela Valdés, ex terrorista, y de Carlos Brosky Marticorena, un cazador de sueños que murió buscando uno más hermoso que yo”. ¿Triste, verdad?
Jonathan aprovecha la pausa para preguntar si puede encender la pipa. Doña Margarita va por más café, y regresa hablando de Carlos.
—Era un estudiante muy tranquilo, casi nunca participaba en la clase, pero si lo hacía yo terminaba confundida. Era ese tipo de muchacho que a uno le parece que nació sabiendo. Fue el año que más estudié preparando mis clases. Entre él y Bictor Combé me obligaron a prepararme con mucho cuidado. Varias veces me hicieron preguntas que no pude responder. Carlos tenía un gran poder de síntesis, en los exámenes escritos era capaz de responder las preguntas de desarrollo con unas cuantas oraciones. Su capacidad para manejar conceptos era muy alta. Yo pensaba que iba a ser filósofo y de hecho él pidió irse a China a estudiar filosofía oriental, pero no lo dejaron ir. ¿Usted sabe? Aquella fue una época de grandes exabruptos, cualquier cosa podía ser considerada una afrenta al proceso revolucionario; y Carlos no resaltaba por su cuidado en esos asuntos. Todavía recuerdo el escándalo de aquel concurso de poesía. Los alumnos haciendo poemas comprometidos y él se apareció con una “Receta andaluza para hacer cantar superficies lisas en reposo”. La que se formó, pocos lograron leer más allá del título. Imagínese, ¡una cántico al vicio de Onán! Los que terminaron de leerlo no pudieron resistir la tentación de organizar un linchamiento moral con todas las de la ley. Y hubieran prosperado si la madre de Carlos no interviene. Yo la vi en la reunión donde estaban analizando a su hijo. ¡Qué carácter! ¡Qué pelo tan rojo! No recuerdo que haya entrado por la puerta. Siempre he pensado que lo hizo a través de la pared. Si existieran las amazonas del Apocalipsis esa mujer sería una de ellas. Apareció, se sentó y no dijo ni esta boca es mía. No hizo falta, la reunión terminó en loas a Carlitos y exhortaciones a que escribiera algo más acorde con los tiempos que corrían. Espérese un momentico y le enseño el poema adolescente, yo debo tener una copia en mi archivo.
Jonathan le entrega la taza vacía, controla una sonrisa innecesaria y muerde su pipa sin poder evitar la sensación de estar en un convento. La viejita deja la sala con pasos cortos y él sigue con el juego de las confesiones. No se moleste, profesora, ya tengo una copia de esa rima en mi oficina. La salida de sus hijos al balneario no fue casualidad, yo la preparé. En cuanto comprobamos que usted se quedaba sola mi gente vino y revisó la casa. Un trabajo fino, nada de chapucerías de policía política, todo según el mejor de los manuales. En estos momentos yo sé de usted y de su familia mucho más de lo que mandan las buenas costumbres. A mí no me importan sus recuerdos, sólo sus olvidos, y sus omisiones. Eso es lo que tiene valor para mí. Pero bueno, ahí la veo regresar, mejor seguimos como estábamos. Reiré divertido cuando lea el papelito, preguntaré si puedo copiarlo y usted dirá, con mucha cortesía, que prefiere confiar en mi memoria; y mi sonrisa será de admiración por saber que la decencia todavía sobrevive en este mundo.
—Disculpe que no se la pueda entregar, léala cuantas veces quiera, pero yo soy de las que creen en la discreción del magisterio. Además, me parece un detalle poco importante. Déjeme decirle que eso lo escribió en décimo grado, tres años más tarde, en grado trece, había cambiado muchísimo. Se puso críptico, oscuro. Le dio por leer a esos escritores que orbitan en sus propios universos. Y me obligó a leerlos también. Carlitos utilizaba referencias e intertextualidades que yo no alcanzaba a comprender. Varias veces sentí la tentación de otorgarle una mala calificación. Pero de alguna forma vislumbraba un sentido en sus palabras y decidía dejarlas correr al tiempo. Siempre he pensado que en este mundo hay demasiada gente jugando a ser dios, y yo no quiero ser una de ellas. Discutí con Carlos, pero no lo castigué. Una vez le dije que su estilo estaba bien para publicar, pero no para un examen. No me compró la idea, siguió en sus trece, entonces, un día, le solté la famosa frase de Ortega y Gasset. Delante de toda el aula le entregué su examen y le recordé que la claridad era la cortesía del filósofo. Me miró bajito y con mucho respeto me dijo: “Una idea clara es como el viejo cauce de un río, yo prefiero la burbujeante cortesía de los manantiales”. ¿Qué le iba a decir? ¿Eh? Si me recordó a mi hermano, que le encantaban los contradichos, si usted le decía que al que madruga dios le ayuda, él respondía que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Lo único que se me ocurrió fue reírme y darle las gracias. Sin embargo, mire usted, Carlos cambió. El último año del preuniversitario nos hizo la vida un poco más fácil a los profesores. Se enamoró. Eso debe haber influido. Muy linda muchacha. ¿Cómo se llama? ¿No le digo que estoy perdiendo la memoria? Bueno, que se le va a hacer. Muy linda, más de un santo varón suspiraba por ella; y de la noche a la mañana, sin avisar, era la novia de Carlos. Ya puede usted imaginar los comentarios, que si él no es muy buen mozo, que si ella no sabía lo que hacía. Comidilla de gorriones. La verdad es que se enamoraron como manda el amor. Nada más había que verlos juntos, eran pura risa. Siempre tomados de las manos, siempre riendo. Así los recuerdo, nunca más los he vuelto a ver. Supe por alguien que estudiaron medicina. ¡Ya! Ella se llama Brisas Martínez. ¿Interesante verdad?
El Gordo se despide a las dos horas de café, tabaco y confesiones. Su promesa de ayuda para unos espejuelos es recibida con grandes esperanzas. Antes de subir al carro golpea la pipa contra el canto de la mano. Su gente ocupa las posiciones convenidas. Le interesa saber que hará Doña Margarita una vez que esté sola. Tiene la idea de que la profesora guardará sus papeles en el archivo e irá, ensimismada, a buscar algo en su escaparate de caoba. En la gaveta del centro hay una antigua caja de bombones en forma de corazón. Está llena de tarjetas. Una de ellas es la única cosa que no fue mencionada en la conversación. Con letra pequeña y descuidada, Carlitos escribió, muchos años antes, una nota muy rara: “Profe, me habría gustado conocerla donde el río se estrecha”. Jonathan sabe que la profesora, acostumbrada a las referencias mitológicas, pudo haber pensado en el río de Caronte; pero él, un hombre educado en códigos y quebraduras, sabe que ese podría ser un lugar bien preciso de la geografía terrestre. De la fecha también podría decir lo mismo. La tarjeta fue enviada un día sin sentido para las multitudes. Para Jonathan, sin embargo, es la coordenada en el tiempo de la muerte de su amigo Carlos Brosky Marticorena.
—¡Viejita, cará! Usted lo sabe todo y su Dios no la deja partir.





 En fin, lo cuco del asunto es lo que sucedió después del concurso. Fue en nuestra benemérita Academia de Ciencias, lugar seleccionado para la distribución de los premios. Todos llegamos entusiasmadísimos. No es que esperásemos que nos regalaran bicicletas chinas ni robots parlantes, que tan ingenuos no éramos. Pero ya que nos citaban para un sitio así de imponente, imaginábamos que algo bueno nos esperaría allí.
En fin, lo cuco del asunto es lo que sucedió después del concurso. Fue en nuestra benemérita Academia de Ciencias, lugar seleccionado para la distribución de los premios. Todos llegamos entusiasmadísimos. No es que esperásemos que nos regalaran bicicletas chinas ni robots parlantes, que tan ingenuos no éramos. Pero ya que nos citaban para un sitio así de imponente, imaginábamos que algo bueno nos esperaría allí.