 No me compete decir que éstas fueron mis primeras elecciones, pues ya había votado —yo y otras 28 personas a lo largo y ancho del país— en las que se efectuaron en 2006. Recuerdo que cuando me aparecí en el colegio electoral, con mi licencia de conducción y una sonrisa de oreja a oreja, los voluntarios reaccionaron con cierta sorpresa (por no decir suspicacia) ante mi entusiasmo de primerizo. A la ligera, la diferencia más notable entre el electorado del 2006 y el del 2008 es que en aquella ocasión los votantes no se movían con el tumbao que tienen los guapos al caminar. De hecho, si mal no recuerdo, el número de votantes en el estado de Nueva Jersey estuvo por debajo del 20% durante esos comicios, efectuados entre los presidenciales de 2004 y 2008. (Aclaro que no me molesté en verificar la cifra de votantes de hace par de años y, puesto a ser preciso, tampoco me interesa; de paso, invito a los lectores a que piensen que, como el 47.3 % de las estadísticas a nivel mundial, ésta la inventé en el acto).
No me compete decir que éstas fueron mis primeras elecciones, pues ya había votado —yo y otras 28 personas a lo largo y ancho del país— en las que se efectuaron en 2006. Recuerdo que cuando me aparecí en el colegio electoral, con mi licencia de conducción y una sonrisa de oreja a oreja, los voluntarios reaccionaron con cierta sorpresa (por no decir suspicacia) ante mi entusiasmo de primerizo. A la ligera, la diferencia más notable entre el electorado del 2006 y el del 2008 es que en aquella ocasión los votantes no se movían con el tumbao que tienen los guapos al caminar. De hecho, si mal no recuerdo, el número de votantes en el estado de Nueva Jersey estuvo por debajo del 20% durante esos comicios, efectuados entre los presidenciales de 2004 y 2008. (Aclaro que no me molesté en verificar la cifra de votantes de hace par de años y, puesto a ser preciso, tampoco me interesa; de paso, invito a los lectores a que piensen que, como el 47.3 % de las estadísticas a nivel mundial, ésta la inventé en el acto). En lo que respecta a participación ciudadana, no me queda duda de que el 4 de
 noviembre de 2008 el panorama ha sido bien distinto: a pesar de que no me encontré con la multitud enardecida —ni el gato en casa, ¡todos a la Plaza!—, cocinándose a fuego lento en una cola que le daría dos vueltas a la manzana, me alegró constatar que entre mi entusiasmo por ejercer el voto y la urna que me acogería para tal efecto mediaba una modesta fila india que hizo que, desde el momento en que entré al recinto hasta mi salida, tardara media hora para adentrarme en la cabina improvisada a señalar con una cruz quien a mi juicio ha de regir los destinos de esta tierra (que es azul y también es roja) durante los próximos cuatro años.
noviembre de 2008 el panorama ha sido bien distinto: a pesar de que no me encontré con la multitud enardecida —ni el gato en casa, ¡todos a la Plaza!—, cocinándose a fuego lento en una cola que le daría dos vueltas a la manzana, me alegró constatar que entre mi entusiasmo por ejercer el voto y la urna que me acogería para tal efecto mediaba una modesta fila india que hizo que, desde el momento en que entré al recinto hasta mi salida, tardara media hora para adentrarme en la cabina improvisada a señalar con una cruz quien a mi juicio ha de regir los destinos de esta tierra (que es azul y también es roja) durante los próximos cuatro años. En las afueras del colegio, se me acercó una periodista del Star Ledger que estaba involucrada en la famosa encuesta de salida (exit poll, para los anglófilos). La atrajo mi innegable cara de cumpleaños y el hecho de que mi esposa me tomaba fotos a la entrada del recinto. Cuando supo que éstas eran mis primeras elecciones presidenciales, me comió a preguntas. La primera: ¿a quién le había dado mi voto? A lo que contesté preguntándole si era legal lo que me preguntaba. Verán: el voto, además de secreto, tiene sus reglas y una de ellas establece que en un determinado perímetro de los colegios electorales queda prohibido hacer campaña a favor de ningún candidato —lo que incluye mencionar por quién se vota—, para evitar ejercer influencia en quienes no saben si decantarse por el pollo medio crudo o la mierda con vidrio molido —la analogía es del desopilante David Sedaris; Enrisco ya la desmenuzó con su acostumbrada gracia y buen tino—.
La periodista me explicó lo obvio: que ya no me podía influenciar pues había votado. (Debí haberle dicho que no lo decía por mí, que para mí, nada para mí, camaroncito; ¿qué he de querer yo?, pero Masicas y el resto de los votantes que venían acercándose, en teoría, podían haber escuchado mi respuesta y haber cambiado de opinión en los últimos diez metros, que por acá, al parecer, somos muy volátiles. Pero era una bella mañana de otoño, así que le dejé pasar la perogrullada). Le susurré mi candidato y mis razones. Y cuando escuchó que ésta era mi primera elección presidencial, pero no por el hecho de haber recién alcanzado la mayoría de edad —usaba espejuelos con algo de aumento, de ahí que me tomara por alguien mucho más joven—, sino por haberme naturalizado norteamericano hace sólo dos años, perdió interés en lo que tenía que decir. El brillo regresó a sus ojos cuando escuchó mi país de origen, pero ya era yo quien iba en retirada. (Mi esposa me aclara que no, que ni la mención de la isla pavorosa —la imagen feliz es de Juan Abreu— le hizo recuperar el interés perdido: la mujer tenía una misión: entrevistar nuevos votantes que fueran jóvenes y de cualquier raza menos la blanca). No hice más que despedirme de ella cuando me encontré con uno de mis vecinos. Mientras lo saludaba, una voz que salió de la nada, le dijo: «Si eres republicano, las elecciones son mañana. Regresa entonces». Todos rieron. Nadie cuestionó si la broma era legal en esa parte de las afueras del recinto. Entonces, casi sin notarlo, me puse a tararear el estribillo de una canción de Superávit: «Elegir nunca asegura acertar». Y me fui, con la enorme satisfacción del deber cumplido, alegre, como el jibarito, silbando así por el camino.




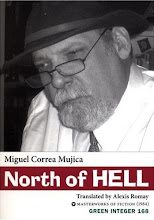





5 comentarios:
Tu comentario sí que es desopillante. Desde aquello del gato en casa hasta la perogrullada (o paparruchada) de la periodista cuatrojos, es una bocanada refrescante en medio de la cara de tranca que siempre le veo a la política, cualquiera que sea su pelaje o color (roja, azul o...verde, como en tu artículo). Sígale, jibarito.
Hoy me he despertado y depues de muchos anos en que los americanos me han decepcionado no solo los admiro sino los envidio. Se han reganado su derecho de llamarse el mejor pais del mundo. Hoy es un buen dia para despertarse y ver que el mundo ha cambiado. Felicidades en ejercer tu derecho y deber y que vengan muchos mas!!
Fue muy emotivo la noche de ayer y creeme senti no ser ciudada para haber podido votar en un pais donde cada cual puede elegir su candidato y partido. Me vino a la menta la ultima vez que en Cuba trataron que mi madre votaron y la fueron a buscar a la casa a los 96 anos, algo que no permiti pero que se grabo en mi memoria. Felicitaciones a este pueblo por su valentia, se merece el cambio
Omara
Ton humor ácido me encanta y el estribillo de la canción al final, formidable.
Saludos
F.C.
http://elcabezadepuercoilustrado.blogspot.com/2008/11/la-desbordada-cubanidad.html
Publicar un comentario